
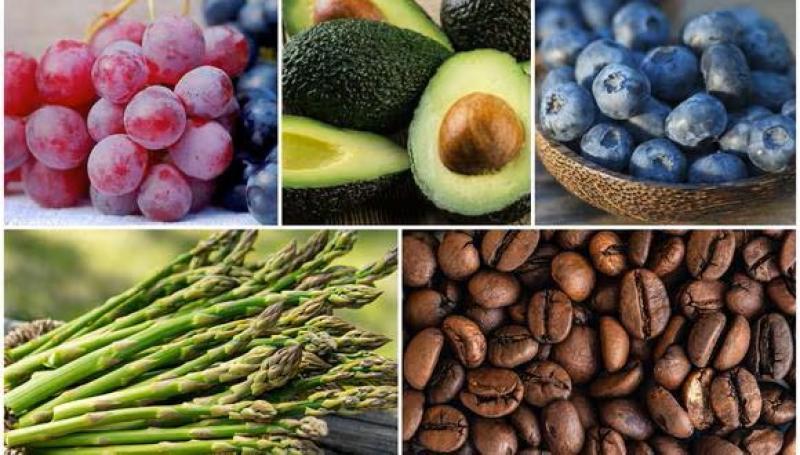
Hace unos meses, en febrero del 2024, publiqué en Agraria.pe el artículo Efecto Multiplicador de las Agroexportaciones. Tuvo poco eco pero ahora voy a insistir, aprovechando la ocasión del debate sobre ajustes a la Ley de Promoción Agraria; y con la expectativa de contribuir a un debate más constructivo.
Indudablemente que nos sentimos orgullosos del crecimiento y haber alcanzado la cifra de 12 mil millones de dólares de agroexportaciones en el 2024; con expectativas de que seguirá aumentando; pero eso no es suficiente para mostrar porqué y como la agroexportación debe apoyarse.
Es muy útil para alimentar el entusiasmo y el optimismo, la forma lineal que en Agraria.pe e inclusive Fluctuante, citan las agroexportaciones de cada producto, lo enviado a cada destino y los precios recibidos, pero es necesario mostrar cómo las agroexportaciones contribuyen al desarrollo nacional; que seguro está pasando, pero no se analiza, lo cual es necesario para no caer en el simplismo.
Un sector productivo no crece por arte de magia. Además de los argumentados beneficios tributarios (en gran parte referidos hace unos dias en el artículo publicado en Agraria.pe), necesitamos saber cuáles son los factores que explican este crecimiento: El talento en la gestión empresarial; la dedicación de los productores que abastecen las cadenas respectivas; la calidad de nuestros suelos y agua; la calidad de los recursos humanos en la producción y la inversión que se hace para mejorarlos, por parte de las empresas exportadoras; las relaciones contractuales con los proveedores; la disciplina en el sistema de trazabilidad desde la chacra hasta el mercado; etc. Cada uno desde luego, contribuirá al valor agregado y tiene diferente importancia relativa que es posible analizar.
Son alrededor de 3500 empresas agroexportadoras con participación directa, algunas desde la producción y otras solo en la selección, empaque y exportación. El empleo y los salarios en esta parte de las cadenas son de gran importancia; pero es deseable conocer el nivel de satisfacción y de productividad entre los trabajadores en el sector agroexportador y como mejorarlos. A propósito, de un total de 181 países, el Perú ocupa el lugar 108, con un índice de productividad del trabajo (en general) de 12.3 USD/hora trabajada. En México es de 20.2; en Australia 75.6 y en Dinamarca 107.6.
Tan importante como ello, es necesario saber cuánto empleo y de que calidad se crea en las chacras; y por la vía de encadenamientos hacia atrás, en microempresas que proveen la oferta de insumos y servicios en las que participan miles de varones y mujeres, y ello alimenta las economías rurales.
Es deseable mostrar también cual es el efecto multiplicador que se crea por la vía de los encadenamientos hacia adelante, desde los centros de empaque hasta los puertos de embarque, por la vía del trasporte, el servicio de almacenamiento con refrigeración, movilización portuaria, etc.
Otra interrogante, sobre la cual se hacen especulaciones, es si las agroexportaciones están sustituyendo (en el uso de la tierra y otros factores) a los cultivos para abastecimiento al mercado interno; y si así fuera o no, cuáles son las implicaciones positivas y negativas de la dependencia de importaciones de alimentos básicos en un escenario internacional de turbulencia e inestabilidad climática.
Otro tema importante, planteado en el estudio de GRADE en el 2018 (y que no se ha repetido) es la circulación de empresas en el cluster agroexportador. Es poco lo que conocemos de lo ocurrido en los últimos años, excepto que unas empresas salen y otras ingresan; y algunas se fusionan. Y como resultado de ello, una de las interrogantes, objeto de especulaciones, es como se concentran o no los beneficios tributarios en el grupo que participa directamente en la exportación; y como chorrea el beneficio de las exenciones tributarias al resto del conglomerado.
Sin duda, el riego tecnificado (RT) es uno de los factores clave para la productividad y la calidad de los productos; y que ha implicado que las áreas sembradas se expandan más en los desiertos que en otras zonas, sin negar el aumento de la siembra para exportación en valles costeros y de sierra baja. Recordemos que RT es fertiriego con fertilizantes químicos y bioinsumos; y es deseable conocer si este modelo es sostenible y como mejorarlo.
Sin duda, el apoyo del Gobierno a través del SENASA, que se ha casado con la agroexportación, ha sido determinante del éxito logrado. Ello requiere recordar que ocuparse de la sanidad agropecuaria y la inocuidad agroalimentaria en general, es indispensable. Y, por lo tanto, no será de utilidad a nadie: incluyendo el sector agroexportador, que la sanidad y la inocuidad se descuiden por parte del Estado en el resto del agro y los sistemas agroalimentarios nacionales y que una imagen negativa vuele a nivel internacional.
El que no se analice con seriedad y difunda el conocimiento sobre estos aspectos, da origen a comentarios a favor o en contra de cambios en la legislación, basados en observaciones superficiales. Mas serio aun, es el no tener argumentos sobre cuáles son los cambios medulares en la legislación y en las instituciones públicas y privadas, para que la agroexportación contribuya más al desarrollo.
El Perú está mostrando al mundo un caso sin precedentes de altísimo crecimiento económico de un sector, cuando las condiciones políticas y el panorama económico general están en serio cuestionamiento, mas allá de la estabilidad cambiaria. Encontremos rápidamente las explicaciones del porqué se crece y como se está construyendo un tejido sostenible, para reforzar las acciones que mejor contribuyen a ello. No queremos que la profundización de las inadecuadas condiciones políticas, ad portas de elecciones con resultados cuestionables, echen por tierra lo logrado. Tampoco queremos lamentarnos de no haber aprovechado la estabilidad cambiaria, condición privilegiada para la agroexportación; ni la demanda en los países a los que nos dirigimos, la cual no está garantizada.
A partir de las inquietudes planteadas es deseable contestar a algunas interrogantes: Primero, en cuales cultivos y cadenas productivas; con cuales formas de gestión y en cuales territorios, se logran mayores efectos multiplicadores; segundo, que centros de investigación y universidades, de las varias con capacidad para la investigación concienzuda, podrían ayudar en tal tarea; y tercero, cuánto habría que invertir en dicho trabajo. Sobre esto último, posiblemente es menos de la diezmilésima parte del valor anual de las agro exportaciones; y sería una inversión con alto retorno social.
Esta reflexión no es un cuestionamiento; es una invitación a que el simplismo que se usa para referir el éxito agroexportador sea acompañado con análisis serios de los factores necesarios para que dicho éxito sea duradero.